No te insulté a ti
 Llevábamos una hora buscando aparcamiento y a él se le hacía tarde para ver su partido de fútbol en el bar con los amigos. Todos intentamos mantener la calma pero él no paraba de protestar y de enviar esos malditos pensamientos que nos envenenaban a todos. Yo la observaba a ella respirar e intentar mantenerse tranquila frente a la locura de una ciudad atestada por un partido de fútbol y un hijo que a veces consigue estrujarle el corazón. El desaliento y la sensación de ahogo le hicieron claudicar y condujo hasta un parking público cercano a su casa. No conocía el lugar y odia estos espacios llenos de columnas difíciles de distinguir a través de los cristales tintados de su coche. Dudó ante dos o tres huecos ante la desesperación e impaciencia del chico que no cesaba en sus maldiciones. Entonces explotó. Le grito uno de esos odiados insultos que tantas veces oyó de su boca y que se dirigían como metralla hacia ella. Y en el mismo instante se arrepintió con toda su alma de las palabras que él, incrédulo y rabioso, se negó a perdonar. Cuando salimos a la calle tuvimos que redirigir sus pasos porque estaba tan desorientada por el dolor que era incapaz de encontrar el camino a casa. Él lo hizo a gritos y yo la tomé suavemente del codo para acompañarla en cuerpo y alma.
Llevábamos una hora buscando aparcamiento y a él se le hacía tarde para ver su partido de fútbol en el bar con los amigos. Todos intentamos mantener la calma pero él no paraba de protestar y de enviar esos malditos pensamientos que nos envenenaban a todos. Yo la observaba a ella respirar e intentar mantenerse tranquila frente a la locura de una ciudad atestada por un partido de fútbol y un hijo que a veces consigue estrujarle el corazón. El desaliento y la sensación de ahogo le hicieron claudicar y condujo hasta un parking público cercano a su casa. No conocía el lugar y odia estos espacios llenos de columnas difíciles de distinguir a través de los cristales tintados de su coche. Dudó ante dos o tres huecos ante la desesperación e impaciencia del chico que no cesaba en sus maldiciones. Entonces explotó. Le grito uno de esos odiados insultos que tantas veces oyó de su boca y que se dirigían como metralla hacia ella. Y en el mismo instante se arrepintió con toda su alma de las palabras que él, incrédulo y rabioso, se negó a perdonar. Cuando salimos a la calle tuvimos que redirigir sus pasos porque estaba tan desorientada por el dolor que era incapaz de encontrar el camino a casa. Él lo hizo a gritos y yo la tomé suavemente del codo para acompañarla en cuerpo y alma.
Le acompañamos hasta el bar. En silencio y con el peso del insulto arrastrado en cada paso como la bola de un preso. Ya en casa, más tranquila, buscó remedio al sufrimiento en las herramientas acumuladas con el paso de los años. Intentó perdonarse, quitarle hierro al asunto, pasar página. Respiró, reconstruyó la situación, se dio comprensión amorosa. Entonces recordó lo que él le decía, cuando recobraba la paz, después de haberla despreciado del mismo modo: “No te lo he dicho a ti, mamá”. Y se dio cuenta. Lo vio y lo sintió con su corazón. Ella tampoco se lo había dicho a él. Se lo había gritado al tráfico, al fútbol, al cansancio, a la maternidad en soledad, a tantos obstáculos que interponían en el camino y que les hacían tropezar una y otra vez.
Cuando él regresó, más calmado y contento por el triunfo de su partido, lo hablaron. Ambos encontraron alivio en la comprensión, una comprensión infinita que abarcaba ofensas propias y ajenas, presentes, pasadas y les prepara a los dos para las, seguramente, habrían de llegar en el futuro.
Cuando hay comprensión no hay necesidad de perdón.
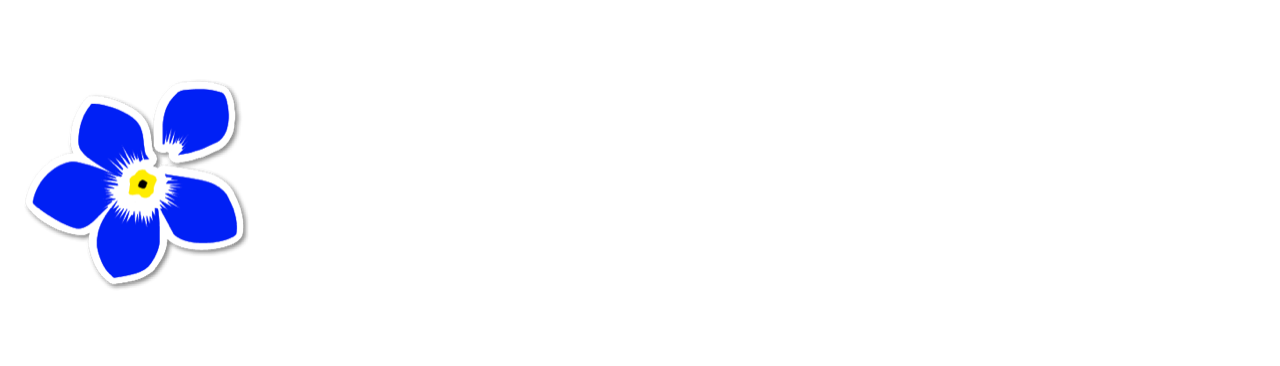



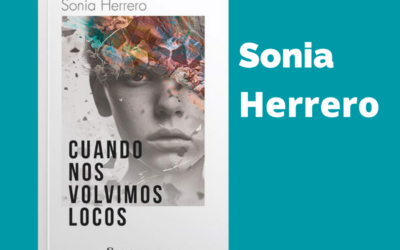

0 comentarios